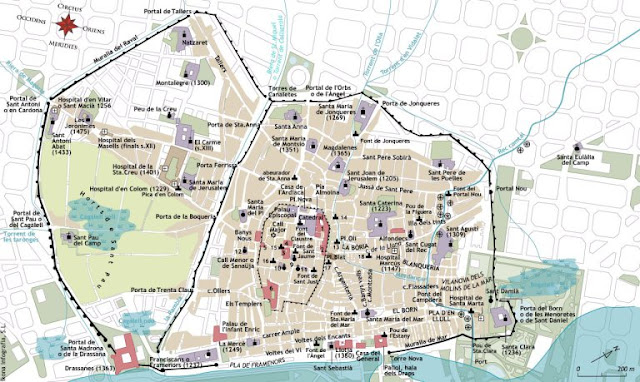Algún sábado me encierro en casa cargado de películas, aunque no soy muy cinéfilo, buscando historias que alumbren el camino. Hace poco advertí que había dos cintas que contaban la historia del parto de “A sangre fría”, y las alquilé. Las dos empiezan cuando Truman Capote encuentra en el periódico la noticia que marcará su vida: el asesinato –el 16 de noviembre de 1959- de una próspera familia de granjeros, los Clutter, en un pequeño pueblo de Kansas. Sin embargo, se trata de propuestas muy distintas, cada una con sus aciertos, lo que hace muy difícil elegir una.

En “Historia de un crimen” (Douglas McGrath, 2007) un reparto de lujo -Sandra Bullock, Gwyneth Paltrow, Isabella Rossellini, Sigornew Weawer- interpreta a los amigos de Capote. Retrata a todo color la alta sociedad neoyorquina de los cincuenta: pretendidamente sofisticada, cargada de lentejuelas, muy escotada, frívola y chismosa.
En tanto la película está protagonizada (pensada) por la elite creativa de Hollywood, al retratar esa especie de “gauche divine” de los cincuenta americanos como si, en lugar de alcohol e hipocresía, respiraran glamour y compromiso, podríamos pensar que se está retratando a sí misma. Como aquellos, somos más alternativos de lo que parecemos, insinúan cuando eligen contarnos esta historia.

Son precisamente esos retratos algo histriónicos, ese universo tan propio de imágenes creadas forzando la invención de la realidad, la característica más significativa de la película: me gustó por ejemplo la secuencia en la que -con su pluma afectada, un chal de marca, y su brillantez ingeniosa- Capote se baja del tren en el apeadero de Holcomb, apenas un pequeño andén de madera en mitad de la pradera. El sórdido contraste entre el ingenio y el páramo nos avanza cómo la América profunda le recibió con frialdad, pese a que él la entrevistó a diestro y siniestro para reconstruir el asesinato usando técnicas de ficción, en lo que definía como un nuevo formato periodístico.
No se nos presenta al irrepetible periodista, sin embargo, como un innovador: se explora lo que pudo tener su trabajo de sensacionalista, incluso de oportunista. Sirviéndose de una discusión con su amiga Harper Lee, la autora de “Matar a un ruiseñor” [en las fotos, la real y la de la peli], se nos recuerda lo cuestionable de novelar los hechos, inventándolos al hacerlo, apropiándose de la manera en la que debieron ocurrir las cosas para legarnos una versión inventada que se nos presenta como verídica. ¿Reconstrucción o sensacionalismo? Un debate que, a los historiadores, no nos es ajeno.

Tampoco se esconden otros comportamientos turbios del escritor: ofrece “una parte de mis derechos de autor” a los asesinos –“Y qué voy a hacer aquí dentro con sus derechos de autor”, le responde Perry Smith- y les envía pornografía sin cuento para ganárselos. El desprecio de Perry por las chicas de las fotos -“tanto si me queda poco tiempo como si que me queda mucho debo llenar mi mente con cosas más bellas e inteligentes” llama la atención de Capote, que se entera después de que el presunto acusado impidió a su compañero violar a la chica, de que acomodó al chico y al padre… antes de matarlos. Y sin embargo, donde esperaba encontrar un monstruo, Capote encuenta a un chico de mirada triste, en el que esas muestras de gentileza conviven con la brutalidad. A partir de ahí la película profundiza en la posible instrumentalización del joven asesino por parte del periodista:

a) ¿Creó un lazo emotivo con los asesinos para obtener la información que necesitaba? Les promete que el título de su novela no hace referencia a la frialdad con la que ejecutaron su crimen, sino que en realidad -aunque “hicisteis algo monstruoso”- se refiere a los vecinos que “piden vuestra sangre” y al proceso que puede terminar con su ejecución, “no en un momento de apasionamiento sino con escrupulosa premeditación”. ¿Pretendía realmente Capote hacer una crítica del sistema judicial, o está chantajeando emocionalmente a los asesinos para lograr la información inédita que necesita para nutrir el best-seller que le convertirá en un millonario?
b) La otra opción es la que parece defender el propio guión: se sugiere que, paulatinamente, la relación de Capote con los asesinos se fue estrechando hasta convertirse en una especie de amor platónico. El espectador recorre una trayectoria muy parecida a la que esa teoría supone en Capote: Perry enternece cuando escribe que “la muerte no es un castigo si te resulta doloroso vivir”, y resulta muy difícil no tener un nudo en la garganta cuando Daniel Creig (en otra de sus valientes interpretaciones) le arranca un beso (en realidad un alarido) a Capote en la celda. Un poco Disney, si no fuera porque todos sabemos que el fascista de Walt jamás habría permitido que el Pato Donald le diera un beso a Mickey Mouse.

Finalmente, la película nos cuenta cómo la ponzoñosa tarea de reconstruir el alevoso asesinato acabó constituyendo un íntimo descenso a los infiernos: si él mismo denunció el determinismo de que, en Holcomb, “los cuatro disparos de escopeta (…) acabaron con seis vidas humanas”, hoy casi podemos atrevernos a decir que las víctimas fueron siete. Aunque la séptima fue en diferido: él mismo. ¿Por qué? Tras los veredictos, Capote se enfrascó en su libro. A mediados de 1963 lo tenía, pero no podía publicarlo hasta que tuviera un final. Hubo cuatro apelaciones hasta llegar al tribunal supremo: cinco años de recursos judiciales durante los cuales se hundió en la bebida, una agonía que resulta de nuevo ambigua porque no se sabe si le quema la ambición por su libro o la angustia por perder a Perry, quien durante los cinco años de angustia procesal le vino dirigiendo a Capote las dos cartas semanales que permiten enviar desde el corredor de la muerte. Ese lazo debía torturar al escritor, puesto que al tiempo que necesitaba un final para su libro, poder contar el desenlace, sabía que eso le separaría definitivamente de alguien por quien sentía –cuando menos- un afecto inconfesable.
No es fácil mantener al espectador –como si del reo al pie de la horca se tratara- con un nudo en la garganta. Y sin embargo, pese al final predecible, la película lo consigue. No sólo se debe a la solemne y constante presencia inminente de la muerte... También a la toma de consciencia de que los dos protagonistas encuentran, a lo largo del metraje, algo que ansiaban, y pagan por ello un alto precio. “A sangre fría” convirtió a Truman Capote en el autor más famoso: el final que esperaba le consagró como escritor y le permitió mudarse a Manhattan, pero agotó su genio creativo: no volvió a escribir más que recopilaciones. Se lo dio todo, pero la experiencia le destrozó. Como él mismo tomó de Santa Teresa, “se derraman más lágrimas por las plegarias atenidas que por aquellas que permanecen desatendidas”.