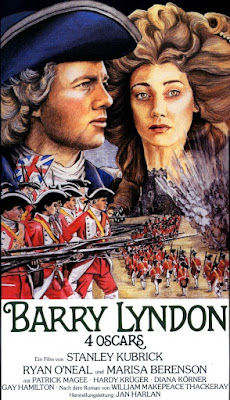Preparando
el artículo sobre Napoleón que me encargaron con motivo del bicentenario de
Waterloo descubrí este libro, y tuve que volver a él para reflexionar sobre el
significado de aquella batalla en una clase de la ESHAB. Quizá se me pueda
diagnosticar síndrome de Estocolmo, pero ha acabado pareciéndome un libro
importante. Su autor intenta seguir la profunda transformación que vivió la
guerra en el tránsito de la época moderna a la contemporánea. Y es que, por
poner un ejemplo, de aquella famosa escena dieciochesca que Kubrick compuso en Barry Lyndon (1975) no queda
nada en los campos de batalla de Waterloo.
Aquellas “guerras
de gabinete” durante las que los nobles del Antiguo Régimen acudían, con la cara
empolvada y engalanados, al campo de
batalla, a dirigir las operaciones de acuerdo con un código del honor (cortesía y galantería incluidas) para conseguir
la rendición del contrario, dejaron
paso –eclipsada la nobleza- a una nueva forma de combatir. Llegó entonces la “guerra
total” que consumía todos los recursos de la sociedad movilizada,
dirigida por generales desaliñados y de aspecto enfermizo que se
proponían destruir al enemigo y consagrar la gloria de la nación.
Abandonar el viejo código caballeresco de combate que había permitido en
Fontenoy (1745) que el general francés invitara a los ingleses a abrir fuego –“Ustedes
primero, por favor”- dejó atrás las guerras de proporciones y consecuencias limitadas (en sus contingentes, en la
implicación de la población civil) y dio lugar a una guerra de consecuencias
imprevistas, a menudo sofisticadamente catastróficas, que caracterizan
nuestra modernidad.
Valmy
simboliza en sí misma ese relevo: la consideramos la derrota de la aristocracia
prusiana ante el nuevo ejército nacional, basado en el reclutamiento
universal/cívico emprendido por los revolucionarios franceses en defensa de los
valores democráticos. Cuando Prusia, aquel “ejército
que tenía un estado” (Mirabeau dixit),
cayó allí, malherida, a los pies de la “nación en armas”, no sólo se inauguraba
un largo periodo de guerras entre la revolución y los príncipes. Durante
aquella especie de apocalipsis que no acabaría hasta 1815 se movilizaron
ejércitos gigantescos (medio millón de combatientes participaron en la batalla
de Leipzig) y Europa se empapó con la sangre de una generación entera: el
millón de víctimas francesas de las guerras napoleónicas, cinco millones si
sumamos al resto de beligerantes, nos anuncian los trágicos balances de 1918 y
1945.
La tesis
de que la “Guerra Total” llegó con las guerras de la revolución levantó muchas
críticas entre los especialistas en la historia de la guerra, que
tradicionalmente venían reservando el concepto a los grandes conflictos
mundiales del s. XX y tratándolo como un fenómeno principalmente tecnológico
que relaciona milicia e industrialización, y que, al borrar la frontera entre
combatientes y no combatientes –como demuestra su máximo exponente, las armas
de destrucción masiva-, convierte a estos últimos en objetivo bélico.
David A. Bell no sólo retrotrae el concepto hasta las guerras napoleónicas, sino que incluye
en la definición de “guerra total” un nuevo elemento: la política. En su opinión, una buena definición del
fenómeno no solamente debería referirse al alcance e intensidad de los
combates, sino también debería describir una dinámica política que induce
inexorablemente a sus participantes al compromiso total y al abandono de
cualquier restricción. Ya Clausewitz se dio cuenta de que “no es un rey quien libra la guerra contra otro rey, ni un ejército
contra otro ejército, sino un pueblo contra otro pueblo”. No sólo insinúa
el compromiso de todos los recursos de la nación en la lucha, también se intuye
cierto pesimismo en torno a las consecuencias imprevisibles que implica esa
movilización extrema. El escándalo de Clausevitz es lógico: esos pueblos
enfrentados a muerte por una victoria total, convencidos de que sus adversarios
están empeñados en exterminarles, les deconstruirán –al compás de una
propaganda grosera- hasta descartar a sus soldados como seres humanos y a sus
retaguardias como espectadores respetables. Ahí está el corazón del monstruo,
el motivo ideológico que explica la brutalidad de la guerra contemporánea. Un
monstruo que sigue vivo hoy: por eso el diplomático británico Robert Cooper
podía justificar Iraq diciendo en 2002 que “en
nuestro país seguimos la ley, pero cuando combatimos en la selva necesitamos
adoptar las leyes de la selva”, tal y como Napoleón reflexionaba, en el
mismo sentido, diciendo que “nos ha
costado volver (…) a los principios que caracterizaron la barbarie (…) pero nos
vimos obligados a desplegar contra el enemigo común las armas que utilizaba
contra nosotros”. Hay doscientos años de diferencia entre ambos textos, y
sin embargo ambos pretenden justificar la brutalidad como una necesidad
imperiosa en virtud de la urgencia política de la victoria de la civilización
frente a la barbarie.
Puede que
esa concepción de la guerra como brutalidad necesaria nos pueda parecer
enfermiza. ¡Pero es la nuestra! Como hijos de la ilustración, renunciamos a la
guerra de forma idealista; sin embargo, envolvemos la Segunda Guerra Mundial de
una aureola mítica/mística que la convierte en una cruzada excepcional, pero
necesaria, por un objetivo noble. Hacemos lo mismo con la actual “guerra contra
el terrorismo” e incluso con algunas de las intervenciones neocoloniales que la
precedieron.
Son pruebas,
dice Bell, de que la “guerra total” es inherente a la modernidad, nace con
ella, y que su concepción política es un ingrediente tan importante al menos
como la tecnología. Tradicionalmente habíamos explicado la brutalidad de las
guerras revolucionarias y napoleónicas apelando al hecho de que enfrentaban a
dos sistemas de creencias radicalmente incompatibles, que –al demonizarse mutuamente-
exigían la destrucción del contrario. Añadíamos que, cuando la “leva en masa” convertía
al ciudadano en soldado, se forzaba un esfuerzo logístico que redoblaba
esfuerzos y multiplicaba las posibilidades de impacto sobre el terreno. Bell ignora esas explicaciones tradicionales
y rastrea en la política los orígenes de esa nueva percepción de la guerra:
para contrastar su tesis se sumerge en los turbulentos tiempos de la
Revolución.
¿Por qué?
Porque cree que en algún momento del proceso revolucionario la definición que
la ilustración –presunta comadrona de la modernidad- otorgaba a la guerra como
un fenómeno bárbaro y aberrante que debería desaparecer del mundo civilizado se
desvaneció. Y desde ese momento se definió como una lucha apocalíptica que
debía librarse hasta la completa destrucción del enemigo, con efectos
purificadores/redentores para sus participantes. Así es como se consagra a la
lectura de los discursos en la Asamblea Nacional Constituyente, a la búsqueda
del momento en que el pacifismo ilustrado fue sazonado por la fermentación
política hasta moldear en el imaginario colectivo una concepción de la guerra
que permitiría su intensificación catastrófica. En una próxima entrada, le seguimos.